Andy miraba al techo de la pequeña, lúgubre y gélida habitación mientras removía en su mente una y otra vez lo que ocurrió aquella noche lejana. El resplandor casi fugaz del alba se coló por las comisuras de la ventana y lo hizo volver a la realidad del 14 de febrero de 2024.
Tres años antes
Susan preparaba una fiesta sorpresa de cumpleaños para Andy; después de todo, no se cumplen cuarenta años todos los días. La pequeña Margaret y su hermanito Andy, de tan solo ocho años, ayudaban a su madre a espolvorear el chocolate para la tarta, y a ratitos pintaban un precioso dibujo para papá. Spock, un bichón maltés, jugaba con los niños de manera incansable, con uno de esos huesos de plástico que suenan como una caja de chuches dando vueltas en una noria y bajando por un tobogán con sabor a comida de perro.
Sonó el timbre de la puerta y la pequeña Margaret fue corriendo a abrir y darle el primer beso y abrazo a su papi. Entraron dos tipos con pasamontañas y la fiesta se convirtió en cenizas.
Andy llegó casi una hora después. La tormenta hizo imposible que condujera por las mismas calles que siempre, y cogió la circunvalación.
Los tres cuerpos yacían sin vida en uno de esos charcos que construye la lluvia, que construye la vida. Del pequeño Spock solo se veía la punta de una de sus orejitas.
Los presuntos asesinos ocuparon la casa y vivieron en ella a cuerpo de rey, protegidos por la policía y no sé qué leyes.
Andy perdió el empleo y acabó mendigando a las puertas de supermercados, escarbando en pestilentes contenedores, y hasta casi se enganchó a la heroína. No solo tocó fondo, sino que permaneció en él mucho tiempo. Un día conoció a Roger en uno de esos centros de rehabilitación. Roger frisaba los setenta. Tenía más conchas que una de esas playas de las Galápagos. Era el fundador del centro Ponle Huevos y no Heroína. Pronto se hicieron amigos, y pronto Andy le contó entre cubos de lágrimas y angustia lo que había ocurrido y que el caso estaba en manos del inspector Morse, cuya falta de eficacia y lentitud le precedían.
Ya habían pasado casi tres años. Demasiadas noches sin dormir, demasiados días sin vivir, demasiados charcos y sombreros llenos de lluvia y dolor.
—Roger, necesito que me consigas un arma.
—Estás loco, ¿quieres acabar en uno de esos antros con barrotes y ser el capricho de alguno de esos grupos de salvajes?
—Ahora mismo estoy en el infierno, ¿qué puede ser peor?
La luz atraviesa la ventana e impregna el alma de Andy. Ahora toca un desayuno fugaz, salir al patio con el resto de reclusos y exponerse cara a cara a nuestros actos. Los que llevamos a cabo y los otros, esos que te arañan como un león atrapado, rodeado, como un hombre sin huella, como un sombrero lleno de lluvia que ya no puede protegerte de nada.










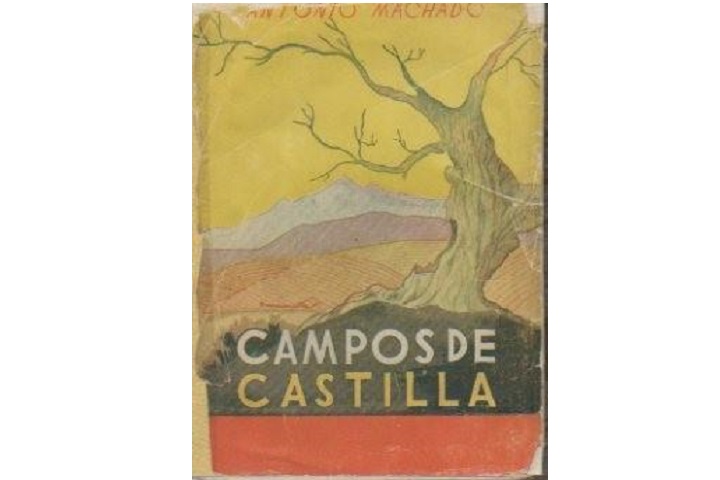





Comentar