La historia de la literatura está llena de personajes que no consiguen exteriorizar sus sentimientos por culpa de la percepción de la soledad y su respuesta es la de la falta de comunicación con su entorno. El túnel es, por ejemplo, la metáfora que el escritor argentino Ernesto Sábato escogió para describir la soledad en la que se encuentra envuelto su protagonista, Juan Pablo Castel, en la novela que publicó el 1948 con el mismo título, El túnel. Un vacío existencial que le impide sincerarse con su entorno y reflejar sus sentimientos. Un espacio estrecho y largo donde apenas hay luz o puertas o ventanas que permitan entrar en contacto con el mundo exterior, es la misma sensación que, en el momento actual, podemos sentir con profundidad y angustia.
Una sensación de aislamiento que no siempre es entendida con pena por sus protagonistas, como es el caso de la novela de Herman Hesse, El lobo estepario (1927), donde leemos: “la soledad era fría, es cierto, pero también era tranquila, maravillosamente tranquila y grande, como el tranquilo espacio frío en el que se mueven las estrellas”.
Claros y obscuros de un sentimiento al cual podemos acostumbrarnos con resignación entendiendo que nada se puede hacer por superarlo. ¿Qué nos lleva, pues, a asumir con falsa normalidad la sensación de sentirnos solos? Tal vez tenemos muchas interacciones sociales, pero de carácter superficial o sin conexiones emocionales profundas. Incluso con una vida social activa, podemos carecer de apoyos emocionales reales. Todo ello se incrementa si tenemos unas expectativas muy altas de nuestras relaciones y finalmente no se cumplen. La decepción frente a estas puede incrementar el sentimiento de abandono o de incomprensión que, además, si partimos de una baja autoestima, se consolida y se amplía a todos los ámbitos de nuestra existencia.
Después de esta panorámica general, os insisto de nuevo: ¿os habéis sentido solos en alguna ocasión a pesar de estar rodeados de personas que os quieren? Tenemos que diferenciar claramente entre lo que es “estar solo” de “sentirse solo”. El primer estado implica la ausencia física de otras personas y suele ser una elección consciente o una circunstancia temporal; no conlleva, pues, una sensación negativa. Podemos disfrutar incluso de nuestra soledad y sirve para realizar una introspección y autorreflexión del momento vital en el que nos encontramos. El segundo sentido es el perjudicial para nuestro estado de ánimo: se trata de una experiencia emocional y psicológica de aislamiento, aunque tengamos personas presentes. Implica una sensación de desconexión, falta de comprensión o de relaciones significativas, a pesar de la presencia de personas en nuestro entorno.
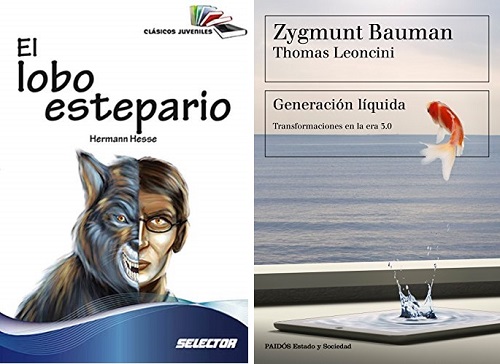
El sociólogo polaco Zygmunt Bauman abordó en una de sus últimas obras, Generación líquida: transformaciones en la era 3.0 (2018), los cambios de relación social entre las nuevas generaciones y la suya. Bauman apunta la paradoja de la sociedad actual en la que el miedo a ser abandonado, a perderlo todo en un instante nos paraliza. Construimos falsas redes de relación a través de las aplicaciones digitales, que en un momento determinado, cuando necesitamos su apoyo y comprensión, no existen. Estamos perdiendo las habilidades para que nuestras relaciones sean estables. Nos sentimos acompañados virtualmente pero no en la realidad. Cuando fluye el problema, nos hundimos porque no tenemos en quien confiar o sincerarnos.
La potenciación del sentido crítico, de la valoración gratuita de nuestras actuaciones, nos encierra más en nosotros mismos. Echamos en falta el hombro donde llorar sin ser juzgados y nos encerramos todavía más en nuestro caparazón. Buscamos una salida del túnel, si seguimos la metáfora de Sábato, sin encontrarla; así, nos resignamos a la imposibilidad de encontrar una solución y nos hundimos. Perdemos la autoestima y buscamos fórmulas fáciles de salida. Es el momento en el cual aparecen las falsas puertas o huidas hacia el primer elemento que nos parece de conexión con la realidad. Entramos en una fase de autodestrucción que solo podemos solucionar si alguien sabe conectar con nosotros. Por este motivo, los índices de depresión, de autolesión, de trastorno de la conducta alimenticia o abuso de sustancias, se incrementan paulatinamente. Entre el 1990 y 2020, los casos de depresión o ansiedad han aumentado en un 50 %. La experiencia traumática de la pandemia reciente y el confinamiento sufrido ha acelerado esta tendencia.
Abramos nuestras mentes a la realidad. Respetemos las voluntades personales de retiro para llevar a cabo los procesos de autorreflexión necesarios en un mundo trepidante como el actual, pero estemos alerta a los casos de soledad por falta de conexión real con el entorno de quien la sufre. Reforcemos, pues, los vínculos afectivos de aquellas personas que no encuentran las conexiones suficientes para una plena integración en el colectivo, respetando su vida íntima, y para guiarlos en su salida del túnel en el que pueden haberse metido sin ser conscientes de ello. De lo contrario, siempre pensaremos que no hicimos lo suficiente para ayudarlos. Con todo, aunque parezca una obviedad, tendremos que avanzarnos a su petición de apoyo, porque quien sufre esta situación no suele pedir nuestra actuación.

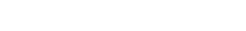












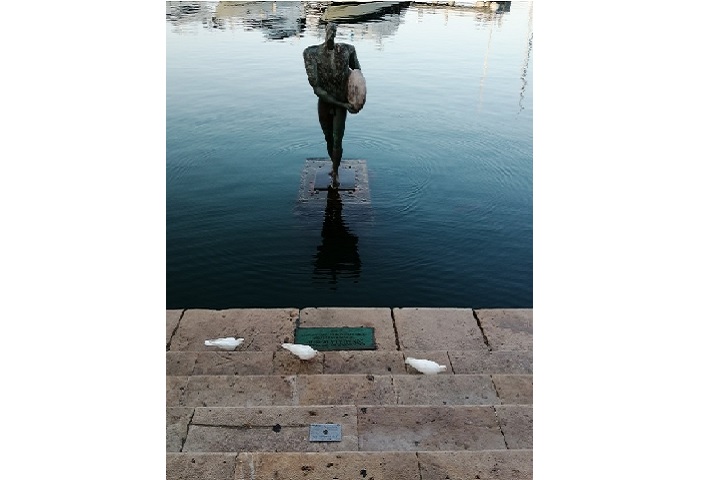

Excelente reflexión, Carles. Per moments he sentit que m’estaves llegint el pensament. Ets un escriptor dotat de molta sensibilitat, sempre és un plaer llegir-te
Muy interesante articulo. Hace algunos meses pude publicar un escrito «La soledad en el mes de agosto» en «El Cantarano.com», en el que refería el problema de la soledad como una epidemia de nuestros tiempos. Es bueno, por necesario, que nos recuerden el problema que estamos tejiendo sin darnos cuenta gracias a la I.A.
Gracias.