Utilizamos la expresión ley de vida frente a situaciones o eventos inevitables en la existencia humana que suelen formar parte del ciclo natural de esta. Una frase que implica aceptación o resignación frente a algo que no podemos cambiar o controlar. Una manera de reconocer que ciertas realidades son parte del orden natural de las cosas. Expresiones como “a veces las amistades se distancian con el tiempo, es ley de vida” o “los hijos y las hijas crecen y forman su propia familia, es ley de vida” parecen formar parte de nuestra cotidianeidad sin que podamos luchar contra ellas. La muerte es, sin ningún lugar a dudas, una de las realidades más inexorables: los humanos nos sentimos indefensos y sin posibilidad de acción contraria. ¿Cómo podemos afrontarla y superar sus efectos cuando nos llega cerca de nuestro entorno? ¿De qué manera debemos actuar siendo conscientes de que no tiene vuelta de hoja? Seguramente la formulación de la frase es ley de vida se convierte en aquel momento en una pequeña dosis de bálsamo para el dolor por la pérdida. Pero, ¿qué hacemos si el orden natural de las cosas se trastoca y el fallecido es un ser más joven que nosotros, como un hijo o un nieto? De nada sirve en esa ocasión la formulación anterior. Tendremos que aprender a vivir y seguir adelante sin encontrar en primer momento una explicación lógica que amortigue nuestro dolor.
La historia de la literatura nos aporta innumerables citas de autores que, a través de sus personajes, abordan esta realidad inexorable. De todas ellas, me quedo con la del escritor ruso León Tolstói, de su novela La muerte de Iván Ilich (1886): “Si la gente pensara en la muerte, la vida sería más bella”. Al reconocer la inevitabilidad de la muerte, podemos dejar de dar por sentado lo que tenemos y apreciar más profundamente los momentos, las relaciones y las experiencias. En las palabras de Tolstói reconocemos la muerte como fuente de plenitud: pensar en la muerte nos puede llevar a evaluar si estamos viviendo conforme a nuestros verdaderos valores y deseos. Reflexionar sobre ella nos anima a vivir plenamente en el presente, ya que el futuro es incierto. “Carpe diem, quam minimum credula postero” pronunció el poeta latino Horacio en una de sus odas: aprovechemos el día, no confiemos demasiado en el mañana. No perdamos tiempo en la obsesión de un futuro incierto, encontremos el equilibrio entre el placer y la reflexión sobre la fugacidad de la vida. El tiempo es limitado y debemos vivir, pues, con intensidad y propósito. Tras el duelo, sintámonos agraciados por seguir viviendo la experiencia de la cotidianeidad, la suerte de seguir en la partida compleja de la vida. Aprendamos de cada experiencia y vivamos con intensidad cada acto que llevemos adelante. Vivir es una tarea ardua pero apasionante que solo dejaremos de tener cuando acabe nuestro tiempo sin posibilidad de prórroga.
Tal vez algunos hemos tenido experiencias cercanas, en algunos casos en primera persona, de partidas de vida que parecían acabarse. Situaciones límite donde la profesionalidad del personal sanitario consigue un mantenimiento de nuestro cuerpo en esta realidad llamada planeta Tierra. Quienes lo hemos vivido, más allá de relatos difíciles de explicar —con túneles de luz y otros tópicos descritos vagamente—, sabemos que la realidad de la muerte, su cercanía, provoca la relativización de estos tiempos finitos. La muerte como un final inexplicable, como una puerta a lo desconocido, pero sobre todo una consideración de una segunda parte en nuestra vida, donde la resignación frente a los problemas deja de tener sentido. Aprendemos a aprovechar el tiempo recuperado y asumir, con riesgo y valentía, los retos y las dificultades de cada día. Vivir con intensidad y honestidad cada minuto que nos pueda quedar en el reloj…
Otra manera de superar a esta ley de vida inexorable es el ejercicio del recuerdo. Así, podemos amortiguar el dolor de la pérdida de alguien de nuestro entorno más próximo manteniendo su conexión emocional. Centrarnos en detalles compartidos con nuestras amistades en otros momentos, como aquellos desayunos, por ejemplo, de “revueltos del abuelo” o paseos dominicales con nuestros padres, pueden servir para frenar, aunque sea momentáneamente, el dolor por su pérdida. Saber que el vínculo del afecto fue real y significativo en nuestra infancia o juventud nos ayuda a lidiar con la ausencia física. Cualquier palabra de ánimo de nuestras amistades puede servir de bálsamo, pero es en la propia memoria donde podemos encontrar los remedios más efectivos para nuestro dolor. Mantener su legado vivo, a través de la evocación de las historias o valores que nos transmitió nos sirven para honrar su memoria y reconocer la huella que dejó en nosotros. Los recuerdos actúan como un puente entre el dolor de la pérdida y su aceptación gradual. Aunque al principio pueden intensificar la tristeza, con el tiempo se convierten en una fuente de consuelo y fortaleza. Para que esta ley de vida pueda ser la base de nuestro renacimiento y sobre todo de cimientos firmes para el futuro. Carpe diem, aunque nos pese.





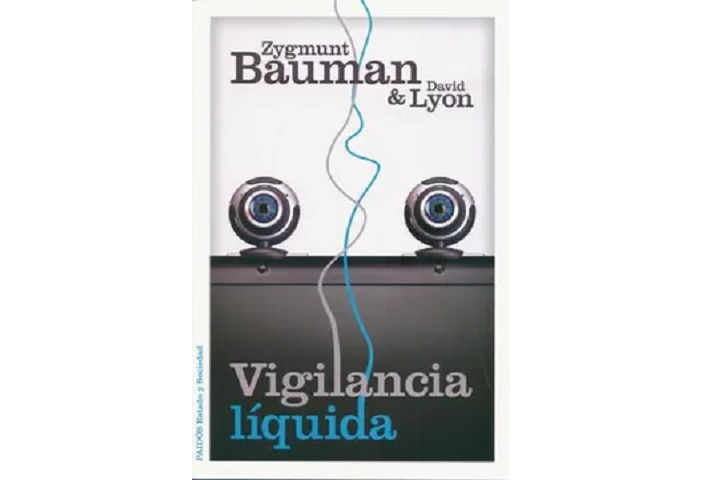











Hermoso escrito de fondo y forma. De acuerdo en todo, menos en ese «cuando acabe nuestro tiempo sin posibilidad de prórroga». Ábrámonos a la posibilidad de una prórroga eterna en la que creyeron muchas y muy notables inteligencias del pasado. Científicos actuales también defienden que hay vida después de la muerte, sin entrar en los interesantes caminos (o autopistas) de la religión.