Escribí que, para mí, la religión cristiana es la más hermosa del mundo y lo sostengo, aunque haya otras también pulcras en doctrina y enriquecedoras del ser humano. El creador del cristianismo es quien le dio nombre; el que, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, Cristo Jesús nacido de la Virgen María; el cual predicó el amor entre todos nosotros como él nos amó, hasta la muerte y muerte de cruz. El centurión romano Longinos, para certificar la muerte del nazareno, rey de los judíos, atravesó su pecho con una lanza y del costado de Cristo manaron sangre y agua, agua de bautismo y sangre de redención para limpiarnos del pecado original, ese pecado infinito no por cometerlo Adán y Eva, sino por razón de la infinitud del ofendido, del desobedecido. Pecado infinito que tenía que ser (y fue) reparado por alguien a la vez finito e infinito, el hombre-Dios. Jesucristo es el nuevo Adán, redentor, y María, la nueva Eva, redentora.
La tradición cristiana cuenta que Longinos, soldado romano, se convirtió al cristianismo, predicó el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, en varios lugares del imperio de Roma y fue martirizado en la región turca de Capadocia. Figura en el santoral de la Iglesia Católica y de las Iglesias Ortodoxas Griega y Armenia. Se ganó el Cielo, como ocurrió con Dimas, el buen ladrón, ambos protagonistas destacados de aquella tarde de Viernes Santo, en la que san Juan, presente junto a la Virgen María, escuchó al centurión (al expirar Jesús diciendo “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”) estas palabras: “Verdaderamente éste era un hombre justo”.
Se unió Longinos a los discípulos de los apóstoles y se esparcieron por las tierras del imperio romano para llevar a todas las gentes la ‘buena noticia’, el Evangelio, los cuatro evangelios que encierran la vida y las enseñanzas de Jesucristo, así como sus grandes regalos: los sacramentos. Para los católicos, el sacramento de sacramentos es la Eucaristía. Podría decirse que es la gran genialidad divina. Jesucristo, en la ‘Última Cena’, convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre y se lo da a comer y beber a sus apóstoles, añadiendo: “Haced esto en conmemoración mía”. Los hace sacerdotes, otros cristos, para que hagan el gran milagro de la transustanciación, es decir convertir la sustancia del pan y del vino en sustancia de cuerpo y sangre de Cristo. Y así será hasta el fin de los tiempos, cuando todos entremos, definitivamente, en la infinitamente gozosa eternidad. Dios quiere que todos los humanos se salven. A todos (también a los peores pecadores) nos dará Dios una última oportunidad para elegir su paraíso eterno o renunciar a él para siempre.

En otra ocasión, en estas mismas páginas digitales de Hoja del Lunes, les hablé de los milagros eucarísticos, que son muchos y testificados por científicos de universidades, el más antiguo de todos, el de Lanciano, en el siglo VIII, datado el suceso de una sagrada forma sangrante, ante las dudas del sacerdote oficiante, milagro que constataron todos los fieles presentes en la misa. La hostia sagrada, guardada en un relicario durante ocho siglos, fue analizada en dos laboratorios universitarios independientes de Italia hace unos años y esos análisis determinaron que se trataba de sangre del tipo AB, el mismo tipo que se halló en la Sábana Santa de Turín y que se ha encontrado en otras hostias en las últimas décadas, milagros de los que hay constancia en libros y en internet.
Milagros eucarísticos y milagros no eucarísticos. Hay libros y hay redes sociales para acceder a ellos. Milagros en Lourdes; milagros en Fátima; milagros en Guadalupe; milagros a través de santos y santas que son declarados (digo ‘declarados’, no ‘hechos’) santos, tras milagros constatados científicamente. Pero hay otros acontecimientos cristianos fabulosos, que sólo se le ocurren a Dios: el bautismo que nos quita el pecado original y nos hace hijos de Dios; el sacramento de la reconciliación (también denominado de la confesión), por el que Dios perdona todos nuestros pecados, por medio del sacerdote, ese otro Cristo consagrado en virtud de aquellas palabras del Nazareno a sus discípulos, a los que se apareció después de resucitar: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio; aquellos a quienes perdonareis sus pecados les serán perdonados”. Antes, durante la Santa Cena, ya había instituido el sacerdocio, cuando, tras convertir el pan en su Cuerpo y el vino en su Sangre, les dijo: “Haced esto en conmemoración mía”.
El cristianismo es una religión de perdón y amor. En lo alto de la cruz, Jesús clamó: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.
Llevamos dos mil años de milagros. Otro hito para creer que el cristianismo es la religión más hermosa: “Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como Yo os he amado”. Ahí resumió Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, toda su doctrina. Los auténticos cristianos no son de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. El bando y la banda de Cristo reúne a todos los que hacen el bien a los hijos, a todos sus familiares, a todos sus amigos, a todos los conocidos, incluso a los enemigos, a todo el mundo. “Venid, benditos de mi Padre, entrad en el Reino de los Cielos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis… Cuando hicisteis el bien a los que están a vuestro lado a Mi me lo hicisteis”. Fe, esperanza y caridad. Para entrar en el cielo sólo eso nos va a pedir Dios. Una entrada barata que no cuesta ni un céntimo de euro. Está al alcance de cualquier bolsillo. Y sirve para disfrutar de un maravilloso espectáculo que durará por toda la eternidad. Verdaderamente el Cristianismo es la más hermosa de las religiones. Eso es así y no porque lo diga yo o lo dijera Gandhi hace unos años. Es un desafío para los lectores que no la conocen o la conocen de oídas y mal, debido a falsedades o deformaciones propagadas por enemigos de la Iglesia. Se puede empezar leyendo los Evangelios y continuar con el resto de la Biblia, palabra griega que significa ‘Libros’. Todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Leamos, creamos y amémonos los unos a los otros.
Posdata: un santo jesuita chileno de nuestro tiempo
Nació en 1901 en Viña del Mar. Se llamaba Alberto Hurtado. Estudió leyes en Santiago. Se hizo jesuita nada más licenciarse y fue enviado a Bélgica para realizar los estudios de Teología. Allí se doctoró en Psicología y Pedagogía. La orden religiosa lo devolvió a Chile en 1936 y dirigió un movimiento de Acción Católica Juvenil a la vez que daba clases en el colegio san Ignacio, donde él había cursado estudios de Primaria y Bachillerato. Preocupado por la difícil situación del mundo obrero, fundó la Asociación Sindical Chilena (ASICH) ‘para implantar un orden social cristiano’. Al mismo tiempo creó varios centros del llamado Hogar de Cristo, unos dedicados a niños abandonados y otros a ancianos pordioseros. Un cáncer de páncreas acabó con su vida fulminantemente cuando contaba con sólo 51 años. Su fama de santo y los milagros que Dios hizo por su intercesión fueron determinantes para que Juan Pablo II lo beatificara en 1994 y Benedicto XVI lo canonizara en 2005. Escribió algunos textos dedicados, sobre todo, a la juventud y, en uno de ellos, destaca esta frase que me parece especialmente ilustrativa de lo que la religión cristiana era para el ya san Alberto Hurtado: “La vida nos ha sido dada para buscar a Dios; la muerte, para encontrarlo, y la eternidad, para poseerlo”. Tienen sus palabras cierto acento agustiniano, además de ignaciano. Acercó a Dios niños, jóvenes y ancianos. Y nos puede acercar a nosotros.





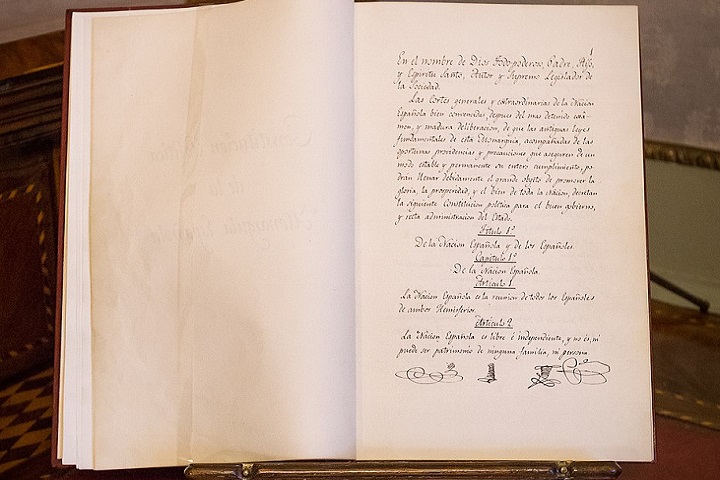











Comentar