Dicen que, en un pequeño municipio, sus responsables políticos decidieron instalar un nuevo sistema de semáforos inteligentes para reducir el tráfico. Sin embargo, estos instrumentos fueron colocados en zonas rurales sin apenas tráfico, mientras que, en el centro de la ciudad, donde había problemas de congestión en algunas horas del día, no se instaló ninguno. Además, su programación no fue la adecuada, con lo cual se creaban largas esperas incluso cuando no había vehículos. La inversión había sido importante, de manera que además de la pérdida económica, empeoró la situación del tráfico creando, pues, un problema donde no lo había. No se había realizado con anterioridad ningún estudio de impacto ni un análisis de necesidades reales. La ciudadanía, con su frustración, empezó a ignorarlos; aumentaron los riesgos de accidentes. Finalmente, se descubrió que la decisión había sido influenciada por contratos otorgados a empresas amigas de los técnicos de la administración, donde se habían priorizado los intereses personales sobre el bienestar público.
Una introducción como esta es ficticia. No hay que intentar buscar la población referida ni el nombre de ningún político responsable para entender que situaciones como esta han marcado en muchas ocasiones los avances tecnológicos o de gestión de nuestros municipios u otras entidades públicas. ¡Qué estupidez! Es la primera y más suave atribución que puede nacer en nuestra mente para definir una situación absurda. Otros sinónimos que podemos aplicar son los de idiotez, imbecilidad, memez o tontada. Si nos referimos a los responsables de tal desaguisado podemos pronunciar los vocablos jeta, caradura o sinvergüenza, entre otros muchos. ¿Conocéis algún caso similar donde podáis usar estos términos? Ciertamente, con tristeza, tenemos que reconocer diversas situaciones vividas en años anteriores o incluso en la actualidad. Responsables políticos que, con la justificación que han obtenido el apoyo de sus electores, campan a sus anchas para tomar decisiones precipitadas, influidos por un mal asesor, donde solo se ponen parches –a veces con costes importantes a cargo del erario público– que no acaban de solucionar el problema originario e incluso lo empeoran. Se generan normativas improvisadas, sin la contrastación o la reflexión con los agentes implicados, donde no solo no se mejora la situación de todos, sino que incluso ven perder sus derechos u opciones en el día a día.
En algunas ocasiones, esta simulación de la estupidez, como representación del sentido léxico de necedad o de falta de inteligencia, no es en sí real. De esta manera el avispado gestor público provoca en su representado la sensación de ser el auténtico estúpido, o sea, que se queda impasible y boquiabierto frente a un remedio que empeora la cotidianeidad. ¿Por qué, pues, el ser humano tiene esa tendencia a desarrollar el sentido negativo del término? No me sirve el consuelo popularizado de “todos son iguales, sean del partido que sean, o representen la Facultad o el grupo de presión que sean”. Me rebelo a pensar que vivo en un entorno social resignado y que vive pasivamente frente a las malas decisiones de sus representantes. Y no todas las actuaciones tienen que estar vinculadas necesariamente a casos de corrupción o intereses personales que, como un mantra, pueden justificarlas. En la era de la información, la sobrecarga de esta puede llegar a fomentar la desinformación, tomando decisiones basadas en datos incorrectos o incompletos. Del mismo modo, las emociones intensas y el estrés pueden nublar el juicio y llevar a comportamientos estúpidos. Así, la ira o el rencor pueden llevar a anular proyectos que funcionaban con anteriores gestores y proyectar otros nuevos que, por diferenciación con los antecesores en el cargo, son una auténtica estupidez que solo sirven para la proyección de la imagen en una autofotografía o en un titular falso en la prensa.

Una publicación reciente de Juan Ignacio Rouyet, Estupidez artificial. Cómo usar la inteligencia artificial sin que ella te utilice a ti (2023) nos sirve para entender cómo podemos proyectar esta desviación de la conducta humana en los avances tecnológicos. El ensayo nos advierte sobre el miedo infundado que se le tiene, haciendo un alegato sobre sus ventajas prácticas y apelando a su uso ético, responsable y sin temores. La IA no decide por nosotros, no provoca casos en los cuales los humanos nos quedemos perplejos frente a unos instrumentos que simulan tener una sabiduría extrema. La estupidez artificial se genera cuando los humanos justificamos nuestra errónea utilización de los sistemas de información con frases como “lo dice la máquina” o “el algoritmo ha determinado que”. Como afirma el autor, en estas frases falta el yo que responde, quien toma la auténtica decisión a partir de la información obtenida y de sus deseos, sean lícitos o no, sean contrastados o simplemente dejándose llevar por sus emociones o posibles intereses personales ocultos. No culpemos a los otros, sean medios tecnológicos o asesores de nuestro entorno, para llevar a cabo resoluciones que, en lugar de atender a las necesidades reales acaben siendo fantochadas o proyectos absurdos que sólo se ejecutan para diferenciarse de sus antecesores en el cargo. Pensemos en la ciudadanía, nos hayan dado su apoyo o no, y construyamos proyectos que nos alejen de ser estúpidos o de sentirnos estúpidos frente a nuestros vecinos. Tomemos nota de ello y no culpemos al resto de nuestras equivocaciones.


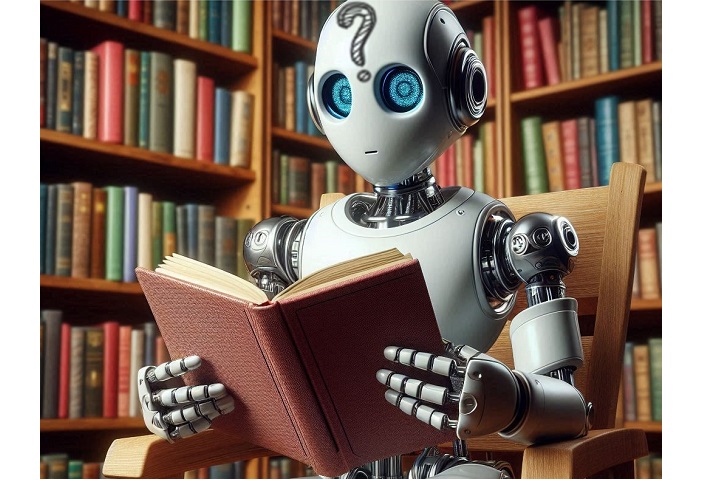


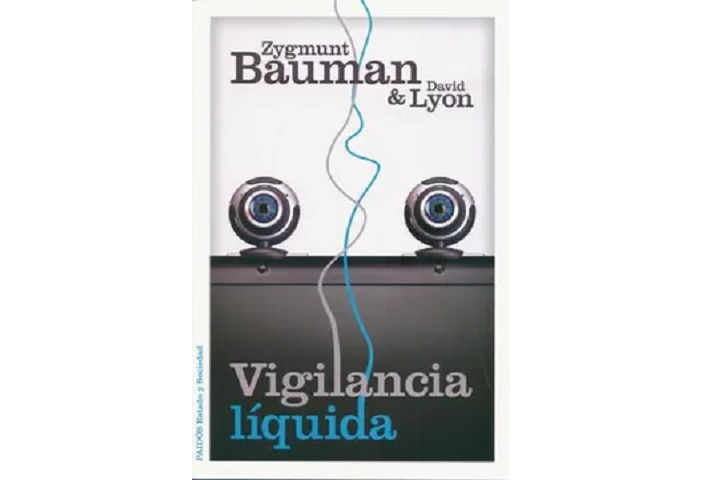











Comentar