Sigüenza (seudónimo de Gabriel Miró), hombre apartadizo que gusta del paisaje y de humildes caseríos, caminaba por tierra levantina. Dijo: Llegaré a Parcent. (…) Cada pueblo que veía asomar en el declive de una ladera, entre fronda o sobre el dilatado y rozagante pampanaje de viñedo, le acucia el ánima.
El protagonista cruzaba pueblos y en todos encontraba un ámbito de sosiego. Las mujeres salían a las puertas de sus casas para tejer medias, trenzar pleita de palma o soga de esparto, peinar a las rapazas sentaditas en la tierra casi escondidas en las pobres faldas. Cegaban, dando el sol, las puertas forradas de lata de las iglesias. Por sus hendiduras salen hierbecitas gayas que florecen. Estamos en el valle del Jirona.
Se hacen junto al camino los cementerios: cercadillos de piedras viejas; sus cruces, oxidadas, algunas puestas en aspa por el viento, linean sobre el azul. En un campo santo se arrinconaban tres cipreses enhiestos y uno torcido, ralo, cayente, rota la cima angulosa de negral verdor. Fuera, junto a las tapias y entre un herbazal crespo, florecía en diminutos cálices colorados, flavos y albirrojos, una muy viciosa y aromante espesura de dondiegos. (…) Aquella tarde pesada, estuosa.

Describe Miró entre adjetivos poéticos su paso por los caminos polvorientos del norte de la provincia de Alicante, y llega a Parcent, describiendo ahora calles y casas de planta baja, de balcón tapiado, de paredes rudas hasta llegar al hostal. Nos ha contado todo lo que ha visto y las conversaciones que ha tenido con los que le han salido al paso, pero nos dice Vicente Ramos que Miró no es un escritor paisajista, a pesar de que –como dijo Mariano Baquero- en la obra mironiana “el paisaje levantino lo es todo: decorado, tema, hombres, estilo”. Creo que será interesante reescribir aquí y ahora lo que dice con autoridad Vicente Ramos:
El recto entendimiento de la obra mironiana exige la aceptación de los siguientes presupuestos básicos: la realidad objetiva del paisaje como tal y la subjetiva del amoroso sentimiento del mismo, unidas por un vínculo biológico-generacional. La triple y confundida realidad aparece expresada por vía emotiva, esencialmente artística.
(El mundo de Gabriel Miró)
Se encuentra ahora Sigüenza con un viejo que le costaba salir de su casa. Todos los días le tenían que decir las mujeres cuidadoras que saliera a la calle, porque “la mucha casa no es bueno, no da salud”. Se acercaba la gente por esas callejuelas en las que nunca había nadie, pero a la hora de la partida de pelota sí que se acercaban poco menos que multitudes, y se hacían apuestas, y llevaban en volandas a los jugadores más renombrados por su gran habilidad. Hay en Miró un ansia por querer contarlo todo con muchos más detalles, aunque se entretiene en otros como los referentes a la lengua (el valenciano de las montañas y municipios que hacen frontera con la provincia de Valencia). Hay por ello una génesis racial –en el decir de Ramos- del sentimiento mironiano que procede de antepasados y arraigados lugares y personajes, a los que el escritor vuelve con lírica ensoñación, especialmente ante el paisaje, la amistad, la contemplación de fenómenos naturales que se quedaron anclados en algún rincón de sus sentidos y vuelven como finísimos receptáculos de las más exquisitas impresiones del mundo sensorial. Es una necesidad biológica en Miró que regresa varias veces al paisaje que ve y que siente. Él mismo lo había dicho:
Amo el paisaje desde muy niño. No olvido nunca mis largas temporadas en la enfermería de un colegio de jesuitas, desde cuyas ventanas he sentido las primeras tristezas estéticas, viendo en los crepúsculos los valles apagados y las cumbres de las sierras aún encendidas de sol.

Ese gran amor hacia el paisaje le provocaba continuos estados afectivos, casi místicos en ocasiones que le inspiraban “el deseo de alzar los brazos y presentar el pecho y desnudar la frente y ofrecerse a la luz y a la tranquila alegría de la tarde del cielo”, o se sentía anegado bajo suavísima ola “de la serenidad, de la inocencia de lo primitivo” o, desbordado de pasión, besaba el ambiente para besar la bella mañana campesina. Era aquello un vínculo “vital” hondamente afectivo. No es que Gabriel Miró se sitúe ante el paisaje, sino que penetra en él y es por él penetrado; se funde con su entraña incorporándola a su corazón. Habla desde dentro del paisaje. Así lo vio Pedro Salinas, cuando dijo que “el paisaje de Miró parece una experiencia personal; no es algo que ha visto sino algo que le ha pasado, que le ha ocurrido, como una aventura o un amor”. El paisaje como experiencia es una idea que, con suma expresividad, expuso igualmente Miguel de Unamuno cuando escribió: “La naturaleza para Félix, como para Miró, es un interior, es más que un templo, es un tálamo, una alcoba. Una alcoba infinita.” Añade Vicente Ramos:
Los siglos han pasado encima del mundo. Las ciudades resplandecen de acero, de magnificencia, de electricidad; las lenguas de fuego de la sabiduría descienden en un Pentecostés maravilloso y terrible… Transcurrirán siglos, más siglos y ciencia nueva florecerá en las ruinas de la vieja, y las magnas soledades del mar y de las sierras se dorarán de alegría de sol, recibirán la nevada pureza de la luna, como en el primer instante de la vida.
Únicamente el paisaje es feliz en su soledad. No sólo es una pura emoción de eternidad sino también en el conocimiento de lo temporal.

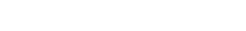





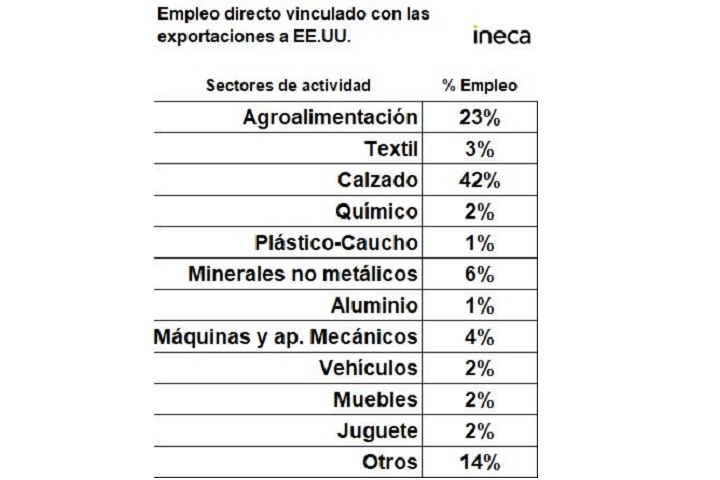



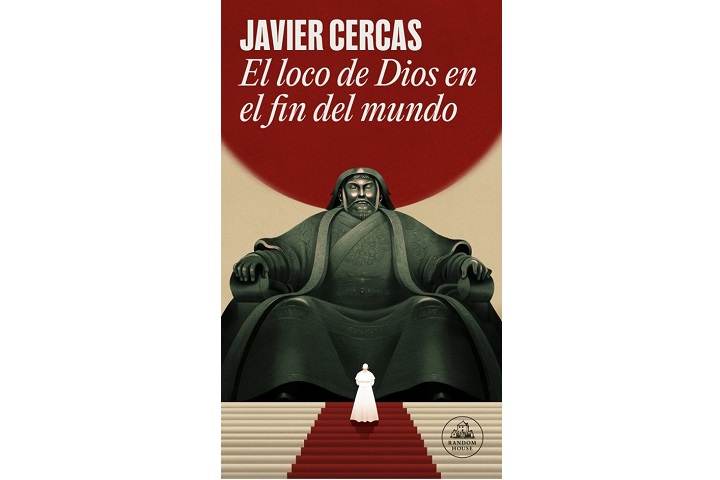



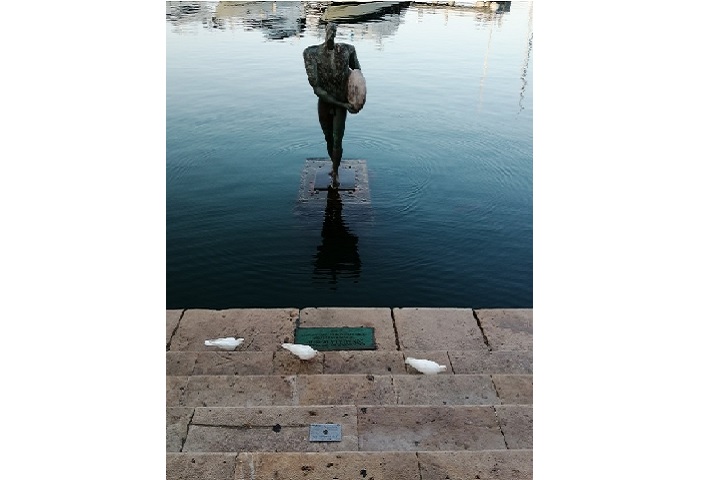

Comentar