Jugábamos a “Las tres piedras”. Salvador era el más hábil sorteando contrincantes que le perseguían implacablemente, en pantalón corto y piernas en crecimiento rápido llenas del polvo y la suciedad del entorno. Eran las vacaciones del verano de 1961. Chavales de ocho a diez años jugábamos en un solar que limitaba dos bloques de viviendas para trabajadores y pobres, desahuciados por enfermedades o mutilados de guerra. En el final de ambos bloques se encontraba una extensa casona o antigua fábrica desierta, en donde se decía que por las noches se reunían brujas que salían con escobas a robar niños y niñas por lo que, antes de oscurecer, nos dispersábamos hacia nuestros hogares. Yo solía pasar algunos veranos con mis abuelos maternos: José y Máxima. A veces acudía mi primo Manolo, que vivía en Alicante y competíamos en sillas quién era el vaquero más rápido. Y lo que conseguíamos era descolar las frágiles patas de nuestros respectivos “potros”, con lo cual mi abuela se despojaba de la alpargata de cáñamo y nos ponía el culo como una sandía abierta.
Pero lo mejor, lo que más ansiábamos, era bajar al pedregoso patio, acribillado de piedras, chinarros y vidrios multicolores de botellas oscuras rotas, cristales limpios de vasos que relucían al sol, cortantes piezas de un puzle imposible. Y sobre ese escabroso terreno discurrían velozmente nuestras extremidades, tratando de no ser pillados, tocados por el otro bando. El juego de “Las tres piedras” consistía en trazar una raya en gruesa “tiza” blanca, que era cualquier pedazo de yeso, que los había abundantes, en el centro, más o menos, del irregular y sinuoso solar; luego, dos de nosotros que quisiéramos ser oponentes, nos enfrentábamos a una distancia de seis o siete metros y avanzábamos con los pies en perfecta línea hasta juntar las puntas, lo cual era difícil y el primero que cruzaba el pie, porque ya no cabía a lo largo, ganaba, si no cabía, ganaba el otro. El que ganaba elegía primero y así tenía ventaja de escoger al mejor corredor. Cuando ya estaban formados los dos grupos, se colocaban tres piedras a ambos lados de la raya a unos cincuenta metros y en el centro. Entonces comenzaba el juego. Había que cruzar la raya, coger las tres piedras y volver corriendo al otro lado sin que nadie te cogiera o tocara, si lo hacían, permanecías en ese mismo sitio hasta que otro compañero entrara sin ser tocado y o bien te pasara las tres piedras para quedar libre y correr como un gamo pasando la línea. Era un juego de astucia y habilidad muy entretenido que nos tenía enganchados a todos. Sólo jugábamos chicos y, lógicamente, siempre algunos de nosotros nos clavábamos algún cristal o un clavo cuando caíamos al suelo, o bien las viejas playeras de suela fina no frenaban los aguijonazos de acero y vidrio.
En ese barrio de José Antonio de gente humilde, la mayoría emigrantes de otras tierras de España, se olía a ropa tendida en los balcones, a humo y a gasolina de hornillos, a orines, sudor laboral y a enfermedades incurables: se olía a postguerra todavía. Para un niño, todo eso pasaba desapercibido, porque se instalaba en la normalidad de ese tiempo crudo que vivíamos, sin sospechar que la realidad estaba debajo de la tierra. Salvador tenía once años y soñaba con obtener un trabajo para ganar un sueldo que ayudara a sus hermanos pequeños y a sus padres a subsistir. Jugaba como un niño y pensaba como un hombre. Eulogio y sus hermanos mellizos; mi primo Manolo, Jesús, que vivía debajo del piso de mis abuelos; Ramón, cuyos padres vivían al lado mismo; y sus hermanos Antonio, Fina, Quica y Lola; Alberto, su hermano Hilario y sus hermanas Palmira y Olvido. La mayoría de familias eran numerosas y la que más y la que menos tenía un hijo o hija enfermo o disminuido intelectual, de los cuales no obtenían ninguna ayuda y tenían que apechugar como pudiesen, teniendo en cuenta que la mayoría eran familias numerosas. Era curiosa la ecuación —y lo sigue siendo— que a más pobreza, más prole para los “ejércitos romanos”. Pero ello no era impedimento para que todos nosotros jugáramos en las calles y solares, en medio de la suciedad y la falta de higiene por las circunstancias del momento.

Había una zona prohibida —la niñez siempre tiene lugares prohibidos— nuevas rutas a explorar más allá de la herradura que formaba ese patio improvisado y sucio repetido una y otra vez a diario. Y ese lugar “romántico” era La Redondeta, aunque la placa rezara “La división azul”. Desplazarse a tan “mítica” plaza, amplia como nunca había visto jamás, tenía visos de épica y aventura a los tiernos ocho años. La Redondeta era otro mundo que hasta ahora se nos había ocultado. Había bares con terraza y gente bien vestida tomando aperitivos o gaseosas. Sentarse en la terraza de un bar, aunque fuera de barrio, era algo prohibitivo para la mayoría de familias que allí trabajaban, sobrevivían o trasnochaban. Un auténtico lujo, como la dulce pastelería que tras los transparentes cristales desplegaban ante nuestra hambrienta imaginación, que hasta nos peleábamos si elegíamos los mismos para que se los comieran los sueños. Pero lo mejor era cuando volvíamos, como valientes aventureros, sanos y salvos, aunque con miedo al chivatazo, de los temerosos y cagones compañeros que obedientes se habían quedado en “la reserva” vetusta y pateada hasta la saciedad. Nosotros éramos héroes que veníamos de una conquista: la famosa Redondeta. Un escaparate a seguir, donde solo el trabajo constante te daba una salida. No había otra.
Las persianas de madera pintadas de verde en la casa de mis abuelos despedían un olor peculiar a pintura seca y a pino. Me gustaba ese aroma que saltaba a mi olfato cada vez que la empujaba para ver la calle. Mi abuela solía mirar por sus rendijas para controlarme cuando bajaba a jugar y, si no me veía por el solar pedregoso, cuando volvía con algo de temor y sospechas, mi abuela me interrogaba:
—¡No te he visto por el patio!
—Sí que estaba— le decía agachando la cabeza.
—¿No habrás ido a La Redondeta?
—¡No!, he estado abajo sentado en un portal.
—¿Solo?
—No, con Alberto.
—Ya se lo preguntaré yo y como me hayas mentido se lo diré a tus padres para que te castiguen. Y ya no vendrás más veranos.
La verdad es que lo supo y nunca dijo nada.
Cuando cumplí los diez años, mi abuela me dio carta blanca más allá del acotado reducto, ya empequeñecido, hasta la amplia plaza de La Redondeta que volvía a ser límite de mi nuevo trasiego. Allí me mandaban por el pan y por el vino, a una panadería y a una bodega ubicadas en el tan anhelado círculo, que podía patear en libertad y sin chivateos ni otras memeces. La Redondeta me pertenecía, era ya un territorio conquistado, como Salvador, que conquistó por fin un puesto de trabajo y lo celebramos jugando a “Las tres piedras”.








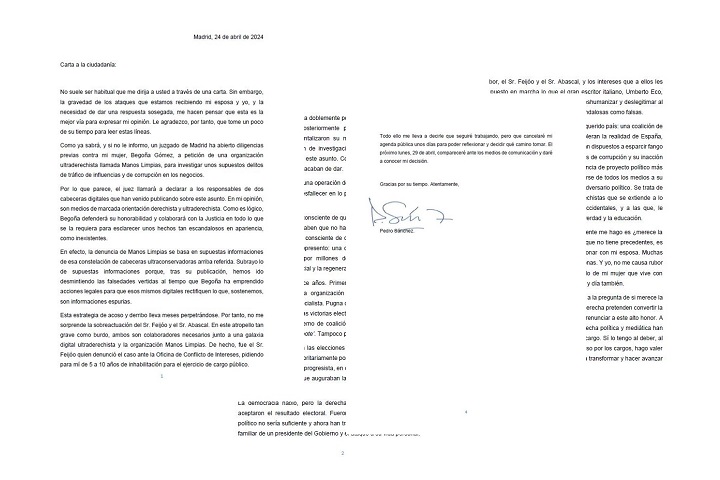








Comentar