En la película Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y que estos días recorre las salas de cine de medio mundo, podemos ver las dos caras de la ciencia. Una, su capacidad casi infinita para dar respuesta a cualquiera pregunta por complicada que esta sea; y dos, el horror que pueden suponer algunos de estos avances en manos de los hombres, al menos de algunos hombres, aunque las imágenes de ese horror no aparezcan en la película.
Gran parte del filme, en realidad un biopic sobre la figura del gran y poliédrico físico norteamericano Julius Robert Oppenheimer, considerado por muchos como el padre de la bomba atómica que devastó las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki y que, según también opinión de algunos, habría precipitado el final de la II Guerra Mundial, se centra en narrar con precisión de relojería suiza y medios casi infinitos, el gran esfuerzo que supuso el Proyecto Manhattan.
Fue aquel un esfuerzo descomunal de la ciencia que también hizo posible un salto cualitativo en la capacidad del ser humano para provocar destrucción y muerte, portón de entrada a la muy discutible y famosa cultura de la disuasión nuclear como garante de la paz. Si dos se temen, difícilmente se atacarán. ¿No era suficiente demostrar que se tenía la capacidad de matar hasta esos límites sin descargar la ira sobre la población civil?
En medio de las trepidantes escenas, a veces también un poco confusas, en la narración hay un detalle que puede que pase desapercibido para muchos, me refiero al fugaz momento de duda y flaqueza, cuando el propio autor se pregunta si el experimento en marcha no supondrá ir demasiado lejos, si no será finalmente un viaje sin retorno posible. ¿Seremos capaces —se viene a autointerrogar Oppenheimr— de controlar el efecto en cadena de la fisión nuclear de la bomba o existirá algún riesgo de que un fallo no previsto pueda suponer el final de la civilización tal y como la hemos conocido? Hasta ahí alcanzaba el grado de esas incertezas.
Esta duda, este miedo, ocupan apenas unos segundos en medio de las tres horas de metraje, pero sirven para explicar porqué una vez conseguido el gran logro científico, la explosión en medio del desierto de Nuevo México, el propio Oppenheimer pasó gran parte del resto de su vida haciendo apostolado a favor del necesario control del armamento nuclear, muy consciente de la fuerza demoniaca que él y sus colegas de profesión habían puesto en manos de los militares, esa gente que parece explicar la realidad mirando siempre los mapas del frente de batalla.
La respuesta ética y filosófica a esta duda existencial, a esta culpa, a este miedo a haber ido demasiado lejos, podemos de alguna manera encontrarla en las páginas del gran y al tiempo desesperanzador libro publicado en 2013 por Yuval Noah Harari, Sapiens, De animales a dioses. ¿Seremos capaces —se pregunta Harari en el libro— de dejar un mundo mejor que el que nos legaron quienes nos precedieron? Y la respuesta que encontramos en su lectura puede que no sea, precisamente, alentadora.
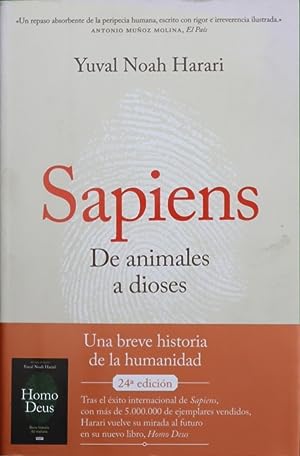
Para el autor no estaría claro, y sería como mínimo discutible, que las consecuencias de las tres grandes revoluciones protagonizadas por la humanidad —la revolución cognitiva que siguió a la supremacía de los sapiens, la revolución agraria que supuso el paulatino control del medio y la científica en la que aún puede que estemos en sus principios y de la que uno de sus grandes exponentes fue precisamente la creación de la bomba atómica— hayan mejorado la felicidad de sus protagonistas, de sus creadores. O sea, de nosotros, la especie humana. Más bien, incluso, se diría que a cada nuevo gran paso, a cada nueva revolución, dicha felicidad no habría hecho otra cosa que caminar en sentido inverso. Discutible, sí, pero es su forma de ver la cuestión. El hombre sería así el peor enemigo para el hombre y para el planeta que habitamos. Un hecho este absolutamente excepcional en la naturaleza.
No sé muy cómo, pero tratando de hilar ambos hechos (la vida de Oppenheimer a través del film de Nolan, el libro de Harari sobre su “breve historia de la humanidad”) me vino a la mente un término hoy en desuso entre nosotros, una locución casi olvidada, me refiero a la palabra bar-be-cho. Es esta una expresión seguramente desconocida para una gran parte de la población de este país, especialmente los más jóvenes, para quienes la agricultura y la ganadería casi que empiezan y terminan en los lineales de los grandes supermercados, pero que si lo pensamos detenidamente encierra en sí misma el conocimiento acumulado de miles de años, una forma respetuosa de relacionarse con el medio que te da el sustento.
Barbechar es, como sabemos, el arte de dejar en reposo la tierra de cultivo durante uno o más años para poder así volver a cultivarla con más garantías de éxito, permitir el descanso de la propia tierra para evitar su esquilma, su agotamiento; en definitiva, una forma de asegurarse el futuro y justo lo contrario de la moderna agricultura de tierra quemada que se ha extendido por todo el planeta como forma de producir alimentos.
Hoy, que miramos con una cierta complacencia cómo hemos naturalizado la guerra en una parte de la vieja Europa, pero temerosos de que en cualquier momento las fuerzas del mal descubiertas por Oppenheimer y sus colegas, se desaten allí de forma definitiva; hoy que pareciera que miramos el frente de guerra solo a través de los ojos de esos mismos militares y sus lacayos, se hace muy difícil creer que el solo camino de la ciencia vaya a ser por sí solo ya suficiente.
Y quizás, aunque tarde, sería recomendable recuperar el significante de esas viejas y menudas palabras como aquella que citamos antes, que tanto tienen que ver con el cuidado, que tanto hicieron en el pasado. En definitiva, atender más a las dudas del gran físico americano, más a su segunda vida tras su gran éxito y menos a la primera. Escuchar a ser posible el suave murmullo de voces abandonadas, y en palabras prestadas del propio Harari, tratar de evitar así que la extensión del desierto vaya a ser necesariamente la estación término de este viaje, la inevitable huella que dejaremos a quienes nos sigan. Evitar, en definitiva y ahora que estamos de triste y doloroso aniversario, otros Hiroshima, más Nagasaki, con la excusa de poner fin a esta insoportable guerra y otros conflictos que parece ya asoman. #StopalaGuerra.







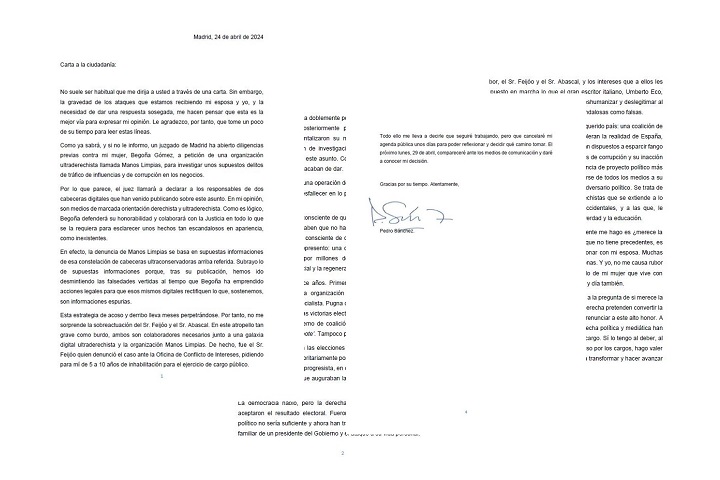








Visitor Rating: 5 Stars
Muy bueno el artículo y la película
Gracias
Gracias Pedro.
Visitor Rating: 5 Stars